El triunfo por un margen respetable, si bien no abrumador, de Barack Obama en las elecciones presidenciales norteamericanas de noviembre del 2008 desató una ola de optimismo no sólo en Estados Unidos sino también en otros países. Muchos parecieron convencidos de que, merced a la llegada de un hombre de origen étnico mixto, sin experiencia administrativa, autor de un par de libros, pronto terminaría una época de tensiones raciales y religiosas, guerras crueles y el capitalismo salvaje para que se iniciara una nueva que sería caracterizada por la armonía multicultural, soluciones diplomáticas para regiones conflictivas como el Medio Oriente que permitirían el repliegue con el honor intacto de las fuerzas expedicionarias estadounidenses y, después de un intervalo breve en que políticos progresistas pondrían fin a las andanzas de los financistas, el progreso económico universal.
Por desgracia, sólo se trataba de una ilusión imputable a la credulidad realmente extraordinaria de progresistas que se habían concentrado en los presuntos méritos de Obama, negándose a prestar atención a las advertencias de quienes se habían dado el trabajo de examinar su trayectoria y analizar sus opiniones. Es posible que un puñado de incondicionales todavía crea que Obama es un superdotado carismático, un orador realmente excepcional cuya mera presencia en la Casa Blanca debería ser suficiente como para cambiar el mundo, pero a esta altura quienes piensan así constituyen una minoría reducida. Fuera de los reductos de los “obamaníacos” irremediables, está consolidándose el consenso de que, en verdad, el presidente no posee las cualidades necesarias para pilotear Estados Unidos en tiempos tan tormentosos como los actuales.
Puede que cualquier otro –John McCain, digamos, o Hillary Clinton– hubiera defraudado a sus simpatizantes porque los problemas que tiene que enfrentar la superpotencia son tan complicados que no admiten soluciones sencillas. También puede decirse que las expectativas creadas por el ascenso de Obama fueron tan absurdamente exageradas que era inevitable que el encontronazo con la realidad resultara traumático. Así y todo, el colapso de los índices de aprobación del presidente estadounidense tiene muy pocos precedentes en la historia reciente. Según las encuestas más confiables, el 65% de los votantes cree que el gobierno de su país se ha equivocado de rumbo.
La desaprobación mayoritaria de lo hecho hasta ahora por Obama se debe no sólo a que la economía sigue resistiéndose a dejarse estimular por las cantidades astronómicas de dólares con las que su equipo está procurando reactivarla. También tiene que ver con la sensación de que es un “elitista” que no entiende la forma de pensar de sus compatriotas. Por lo demás, la elocuencia que le atribuyeron sus admiradores cuando estaba en campaña, y que según ellos le permitiría conectarse con la gente una vez en el poder, ya no impresiona a nadie. De acuerdo común, Obama depende demasiado del “teleprompter”, un dispositivo empleado por los locutores de televisión que les permite leer subrepticiamente sin apartar sus ojos de la cámara; a diferencia de la presidenta Cristina, que sí puede improvisar discursos largos y coherentes sin la ayuda de tales artefactos, a menos que tenga uno a mano su homólogo norteamericano se siente perdido.
La política exterior de Obama está dominada por su voluntad de congraciarse con “el mundo musulmán”, pero si bien sus esfuerzos en tal sentido han ofendido a los muchos norteamericanos que no comparten la tesis progresista de que su país ha sido responsable de virtualmente todos los males y por lo tanto debería pedir perdón al resto del género humano, no parece haber seducido a demasiados musulmanes; conforme a los sondeos, la proporción de árabes, paquistaníes y otros que no quieren para nada a Estados Unidos ha aumentado a partir de la salida de George W. Bush del 83% aproximadamente al 85. Mientras tanto, Obama se las ha arreglado para enfurecer esporádicamente a los británicos, israelíes y polacos, además de merecer el desprecio apenas disimulado del francés Nicolas Sarkozy, que lo ha tratado en público como un debilucho.
Hace dos años la imagen rutilante de Obama ayudó mucho a sus correligionarios demócratas, pero desde entonces ha perdido tanto brillo que, de cara a las elecciones parciales de noviembre, los candidatos de su partido prefieren que no visite sus distritos. Los demócratas más pesimistas temen enfrentar un tsunami de votos adversos que les cueste no sólo la mayoría de los escaños en la Cámara de Representantes sino que también los prive del control del Senado. De concretarse las previsiones lúgubres de tales estrategas, Obama compartirá el destino de otro presidente progresista, Jimmy Carter, cuya gestión es recordada como un fracaso vergonzoso.
En tal caso, a Estados Unidos y al mundo les aguarda un período sumamente peligroso. Dentro de un año el gobierno de la superpotencia tendrá que optar entre convivir con un Irán teocrático pertrechado de armas nucleares y hacer cuanto resulte necesario para impedir que las consiga: todos saben que ambas alternativas podrían tener consecuencias catastróficas. Asimismo, aunque no cabe duda de que Obama quisiera poner fin cuanto antes a la intervención norteamericana en Afganistán e Irak, no le convendría en absoluto que la retirada de las tropas fuera tomada por una gran victoria islamista o que fuera seguida por matanzas horrendas. Y, como si no bastaran las convulsiones que están agitando a los países musulmanes, pronto podría estallar una crisis igualmente explosiva en Corea.
También es alarmante el panorama económico. Mientras que los líderes europeos han llegado a la conclusión de que sería suicida continuar amontonando deudas enormes y que por lo tanto ha llegado la hora de ajustar, Obama se ha comprometido con su propia versión del keynesianismo, lo que ha provocado la rebelión de millones de norteamericanos que temen verse asfixiados por los impuestos que, tarde o temprano, tendrán que pagar para que un gobierno futuro restaure cierto equilibrio. Mal que le pese a Obama, la mayoría de los “keynesianos” congénitos no está en Estados Unidos sino en Europa; a menos que la economía norteamericana se recupere muy pronto, la segunda mitad de la gestión que comenzó en un clima de euforia será aún más ardua que la primera, y la posibilidad de que sea reelegido a fines del 2012 será nula.
Por desgracia, sólo se trataba de una ilusión imputable a la credulidad realmente extraordinaria de progresistas que se habían concentrado en los presuntos méritos de Obama, negándose a prestar atención a las advertencias de quienes se habían dado el trabajo de examinar su trayectoria y analizar sus opiniones. Es posible que un puñado de incondicionales todavía crea que Obama es un superdotado carismático, un orador realmente excepcional cuya mera presencia en la Casa Blanca debería ser suficiente como para cambiar el mundo, pero a esta altura quienes piensan así constituyen una minoría reducida. Fuera de los reductos de los “obamaníacos” irremediables, está consolidándose el consenso de que, en verdad, el presidente no posee las cualidades necesarias para pilotear Estados Unidos en tiempos tan tormentosos como los actuales.
Puede que cualquier otro –John McCain, digamos, o Hillary Clinton– hubiera defraudado a sus simpatizantes porque los problemas que tiene que enfrentar la superpotencia son tan complicados que no admiten soluciones sencillas. También puede decirse que las expectativas creadas por el ascenso de Obama fueron tan absurdamente exageradas que era inevitable que el encontronazo con la realidad resultara traumático. Así y todo, el colapso de los índices de aprobación del presidente estadounidense tiene muy pocos precedentes en la historia reciente. Según las encuestas más confiables, el 65% de los votantes cree que el gobierno de su país se ha equivocado de rumbo.
La desaprobación mayoritaria de lo hecho hasta ahora por Obama se debe no sólo a que la economía sigue resistiéndose a dejarse estimular por las cantidades astronómicas de dólares con las que su equipo está procurando reactivarla. También tiene que ver con la sensación de que es un “elitista” que no entiende la forma de pensar de sus compatriotas. Por lo demás, la elocuencia que le atribuyeron sus admiradores cuando estaba en campaña, y que según ellos le permitiría conectarse con la gente una vez en el poder, ya no impresiona a nadie. De acuerdo común, Obama depende demasiado del “teleprompter”, un dispositivo empleado por los locutores de televisión que les permite leer subrepticiamente sin apartar sus ojos de la cámara; a diferencia de la presidenta Cristina, que sí puede improvisar discursos largos y coherentes sin la ayuda de tales artefactos, a menos que tenga uno a mano su homólogo norteamericano se siente perdido.
La política exterior de Obama está dominada por su voluntad de congraciarse con “el mundo musulmán”, pero si bien sus esfuerzos en tal sentido han ofendido a los muchos norteamericanos que no comparten la tesis progresista de que su país ha sido responsable de virtualmente todos los males y por lo tanto debería pedir perdón al resto del género humano, no parece haber seducido a demasiados musulmanes; conforme a los sondeos, la proporción de árabes, paquistaníes y otros que no quieren para nada a Estados Unidos ha aumentado a partir de la salida de George W. Bush del 83% aproximadamente al 85. Mientras tanto, Obama se las ha arreglado para enfurecer esporádicamente a los británicos, israelíes y polacos, además de merecer el desprecio apenas disimulado del francés Nicolas Sarkozy, que lo ha tratado en público como un debilucho.
Hace dos años la imagen rutilante de Obama ayudó mucho a sus correligionarios demócratas, pero desde entonces ha perdido tanto brillo que, de cara a las elecciones parciales de noviembre, los candidatos de su partido prefieren que no visite sus distritos. Los demócratas más pesimistas temen enfrentar un tsunami de votos adversos que les cueste no sólo la mayoría de los escaños en la Cámara de Representantes sino que también los prive del control del Senado. De concretarse las previsiones lúgubres de tales estrategas, Obama compartirá el destino de otro presidente progresista, Jimmy Carter, cuya gestión es recordada como un fracaso vergonzoso.
En tal caso, a Estados Unidos y al mundo les aguarda un período sumamente peligroso. Dentro de un año el gobierno de la superpotencia tendrá que optar entre convivir con un Irán teocrático pertrechado de armas nucleares y hacer cuanto resulte necesario para impedir que las consiga: todos saben que ambas alternativas podrían tener consecuencias catastróficas. Asimismo, aunque no cabe duda de que Obama quisiera poner fin cuanto antes a la intervención norteamericana en Afganistán e Irak, no le convendría en absoluto que la retirada de las tropas fuera tomada por una gran victoria islamista o que fuera seguida por matanzas horrendas. Y, como si no bastaran las convulsiones que están agitando a los países musulmanes, pronto podría estallar una crisis igualmente explosiva en Corea.
También es alarmante el panorama económico. Mientras que los líderes europeos han llegado a la conclusión de que sería suicida continuar amontonando deudas enormes y que por lo tanto ha llegado la hora de ajustar, Obama se ha comprometido con su propia versión del keynesianismo, lo que ha provocado la rebelión de millones de norteamericanos que temen verse asfixiados por los impuestos que, tarde o temprano, tendrán que pagar para que un gobierno futuro restaure cierto equilibrio. Mal que le pese a Obama, la mayoría de los “keynesianos” congénitos no está en Estados Unidos sino en Europa; a menos que la economía norteamericana se recupere muy pronto, la segunda mitad de la gestión que comenzó en un clima de euforia será aún más ardua que la primera, y la posibilidad de que sea reelegido a fines del 2012 será nula.




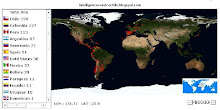









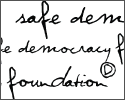


















































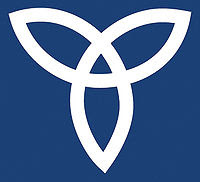


































No hay comentarios:
Publicar un comentario