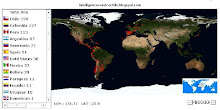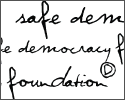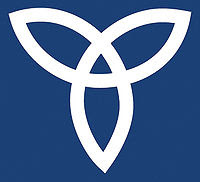Pese a ser una de las experiencias democráticas y de desarrollo más exitosas en la región, Chile pesa poco en la arena internacional, especialmente en nuestra propia América Latina. Aunque es ampliamente reconocida y admirada, la presidenta Michelle Bachelet tiene poca influencia regional. Ya sea porque ha optado por mantener un liderazgo de bajo perfil –que raya en la ausencia de liderazgo– o porque el respeto que provoca no es suficiente para que otros líderes se interesen en saber qué piensa, la voz de Bachelet, y por lo tanto la de Chile, no se escucha en temas relevantes para el desarrollo y la consolidación democrática del continente.
Ocasionalmente, Bachelet ha logrado poner temas en la agenda regional. Después de la exitosa liberación de Ingrid Betancourt, irreflexivamente nuestra mandataria candidateó a la ex rehén de las FARC al Nobel de la Paz. En parte, porque la ex aspirante presidencial colombiana fue agente pasiva en el proceso de su liberación, la sorpresiva nominación –que no fue consultada con la cancillería chilena– pronto pasó al olvido. En asuntos internacionales, Bachelet parece preferir los golpes mediáticos al liderazgo sistemático. En diciembre de 2005, la entonces candidata de la Concertación invitó a Cristina Kirchner a su cierre de campaña. Un accidente mortal que afectó a la caravana juvenil del comando obligó a cancelar el evento. Pero lo que se presagiaba como una relación especialmente cercana entre el Chile de Bachelet y la Argentina de los Kirchner terminó intoxicada por el gas. Al final, Argentina cortó el gas y La Moneda se olvidó de la Casa Rosada.
Al asumir casi simultáneamente con Evo Morales, el primer indígena en llegar a la presidencia de Bolivia, Bachelet alimentó las expectativas de avances significativos en la relación bilateral. Tres años después, la normalización de relaciones con Bolivia avanza a paso de tortuga y la integración comercial todavía es un sueño lejano. Cuando viajó a la toma de posesión de Alan García en julio de 2006, Bachelet seguramente no pensaba que bajo su gobierno las relaciones con Perú terminarían por caer a su peor nivel desde el retorno de la democracia. Pese a las insistencias del Canciller Foxley, Bachelet nunca se animó a consolidar una relación más cercana con los centro-derechistas presidentes de México y Colombia. La iniciativa de Foxley implicaba costos, pero al menos era una hoja de ruta. Bachelet prefirió la indecisión.
Pese a ser una de las presidentas más reconocidas y admiradas del continente, Bachelet nunca supo usar su capital político internacional. Los problemas se hicieron evidentes desde el primer día. La agenda de relaciones exteriores estuvo consumida durante buena parte de 2006 por la polémica sobre el potencial apoyo de Chile a Venezuela para integrar por dos años el Consejo de Seguridad de la ONU. Al final, usando la mala excusa de que Chile quería consenso regional, el gobierno de Bachelet optó por abstenerse. Si el objetivo de Chile hubiese sido el consenso, el gobierno habría explicitado esa postura desde el primer día. Después de ese chascarro de indecisión –que por cierto no fue un tema político más allá de Chile, y no ha vuelto a serlo tampoco en nuestro país– Bachelet se quedó sin agenda de integración regional.
La reciente crisis política de Honduras confirma lo poco que pesa Chile en América Latina. Chile no ha tomado una postura firme y clara en defensa de la democracia en Honduras en buena medida porque no tiene autoridad moral para hacerlo. ¿Qué sentido tiene retirar al embajador en Honduras como señal de repudio al golpe militar si la propia Bachelet entusiasmada viajó a Cuba para departir con los jerarcas de esa dictadura que ha durado por más de 50 años? Aunque somos la democracia más consolidada en la región, nuestra influencia en el continente es mínima. Por eso, cuando Bachelet fue a Washington a visitar a Obama, la agenda tenía esencialmente temas bilaterales. Resultó ser un mejor uso del tiempo para Obama tomarse fotos con la prensa chilena que pedirle a Bachelet consejo sobre los problemas que enfrenta Estados Unidos en la región o solicitar ayuda para abordar alguna iniciativa regional.
Por cierto, la presencia de un chileno en la secretaria general de la OEA tampoco parece contribuir mucho a aumentar nuestra influencia regional. José Miguel Insulza, el hombre que otrora llegara a la cima del poder político en Chile producto de la frialdad y habilidad con que manejó el arresto de Pinochet en Londres, rápidamente quedó fuera de juego en la crisis de Honduras. Al tomar partido abiertamente por el depuesto presidente Zelaya –que bien poco respeto había demostrado por las instituciones democráticas y pusilánimemente había celebrado el fin de la exclusión de la dictadura de Cuba en la Asamblea General de la OEA unas semanas antes en Tegucigalpa– Insulza demostró que había olvidado la regla de oro que le permitió su ascenso político en 1998. En vez de defender el principio de la democracia, Insulza pareció empecinado en defender personas. Es cierto que hábilmente evitó ir a Honduras acompañado del depuesto Zelaya, pero no pudo evitar el espectáculo de acompañar a tres presidentes democráticamente electos hasta El Salvador para apoyar el frustrado regreso de Zelaya a su país.
En medio de una comedia de errores y equivocaciones de actores débilmente comprometidos con la democracia en Honduras, Insulza actuó motivado más por las emociones de su historia personal y de la traumática experiencia dictatorial chilena que con la frialdad que la situación demandaba. Al aceptar tácitamente la mediación de Oscar Arias, que deberá buscar concesiones de ambas partes en conflicto, la OEA demuestra que sus resoluciones sólo son declaraciones de intención y palabras de buena costumbre. Porque la propia OEA fue poco clara al condicionar la reintegración de Cuba al sistema interamericano a que hubiera democracia en la isla, la Carta Democrática de la OEA ya estaba debilitada varias semanas antes de que los golpistas hondureños torpemente sacaran al presidente democráticamente electo a las 4 de la mañana de su casa para ponerlo en un avión hacia Costa Rica. Si efectivamente había razones suficientes para sacarlo legalmente del poder, debieron hacer juicio político. Si había un delito infraganti, debieron arrestarlo. Pero la torpeza de la oposición a Zelaya no excusaba a la OEA para olvidar que se deben defender los principios y no personas.
Pese a tener dos actores que potencialmente podían jugar un rol clave en la resolución del conflicto en Honduras –el Secretario General de la OEA y la presidenta más popular de la región– Chile no tiene un papel relevante en el proceso que debiera terminar con la restauración de la democracia en Honduras. Esta irrelevancia puntual es sintomática de lo que ha sido la política exterior de nuestro país bajo la administración Bachelet. Hemos sido incapaces de transformar la buena reputación en un activo que permita general valor a la marca país. No hemos podido ser lo suficientemente convincentes en compartir las lecciones que hemos aprendido y que nos han permitido convertirnos en la democracia que más se ha desarrollado en América Latina en estos últimos veinte años. No somos paladines de la democracia ni del modelo social de mercado que tanto éxito nos han dado. Es cierto que regularmente nos felicitan y alaban desde todos los rincones del mundo, pero nuestra presencia internacional es muchas flores y pocas nueces.