Enterado un quinquenio de funcionamiento, cabe ya una evaluación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Los sistemas tradicionales de control de la delincuencia —Ministerio Público, policías, tribunales y las correspondientes políticas públicas— están correctamente enfocados en los delitos comunes, tales como robos, homicidios y demás. Sin embargo, un conjunto de delitos de otra naturaleza puede poner en riesgo la seguridad del país, entre ellos el espionaje, el crimen organizado y el terrorismo. Las herramientas para combatir este segundo tipo de delitos son distintas de las que manejan los órganos de control tradicionales, por lo que los países tienden a crear un ente especializado para recolectar y analizar información a su respecto y permitir a los demás órganos actuar —idealmente— con antelación, coordinación y eficacia. En concordancia con sus funciones y objetivos, estas agencias suelen tener facultades más amplias que las policías en cuanto a la afectación de los derechos individuales de las personas, y en varios países tienen facultades operativas.
La historia nacional y comparada muestra que no sólo las facultades asignadas a los órganos de inteligencia, sino el marco institucional en que se inserten, determinan si estas agencias se atienen o no plenamente al Estado de Derecho y sirven al interés común de la ciudadanía o si, por el contrario, derivan en usos con fines políticos.
En Chile, desde el retorno a la democracia, la Concertación ha probado tres modelos institucionales distintos, y la actual Agencia Nacional de Inteligencia existe hace ya cinco años en el Ministerio del Interior. Tiene un presupuesto anual que bordea los cuatro mil 300 millones de pesos y una planta máxima de 130 personas. Si bien —previo permiso judicial— puede interceptar teléfonos, usar micrófonos espía, hacer grabaciones audiovisuales, obtener antecedentes bancarios e intervenir la correspondencia, los sistemas informáticos y de comunicaciones, en materias relacionadas con terrorismo, crimen organizado y contrainteligencia, no tiene facultades operativas, y es entendida como parte del Comité de Inteligencia, integrado además por los servicios respectivos de las FF.AA., de las dos policías y de la Defensa. Su director, que dura seis años en su cargo, es de exclusiva confianza del Presidente, bajo el control de una comisión especial de la Cámara de Diputados.
Hasta ahora, la ANI ha estado loablemente ajena a acusaciones de corrupción o de transgresión a los derechos humanos, pero también ha sido blanco de críticas, pues no ha jugado el papel que se esperaba de ella respecto a situaciones tan alarmantes como la violencia en La Araucanía —la ciudadanía ahora tiene antecedentes que reconfirmarían el nexo entre dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco y las FARC— o el esclarecimiento de los reiterados atentados con bombas.
¿Cómo mejorar la eficacia de esta agencia, pero mantener su imparcialidad política? Un paso en la dirección correcta parecería ser la exigencia de que el director de la ANI sea propuesto por el Presidente, pero deba ser ratificado por dos tercios de los senadores en ejercicio, institucionalizando así el hecho de que quien encabece este órgano deba contar con el apoyo de un amplio sector del espectro político, dotándolo de la legitimidad requerida para poder, después, emprender las reformas organizacionales que sean necesarias. En el modelo estadounidense, la exigencia del respaldo senatorial es a este respecto mucho más rigurosa.
Y, dados la realidad mundial y los inquietantes síntomas nacionales, parece claro que tales reformas deberían asignar alta prioridad a la inteligencia contra el terrorismo en todas sus manifestaciones, tanto urbanas como en sus vínculos con la violencia organizada en la zona mapuche. Mantener una estructura de efectos aparentemente tan marginales como la actual no se justifica, y es obvio que el país necesita mayores niveles de seguridad. Pero un eventual fortalecimiento de la ANI exige previas garantías sólidas de imparcialidad política.




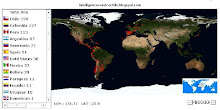








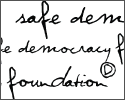

















































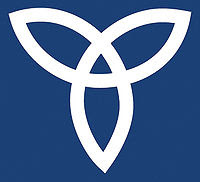

































No hay comentarios:
Publicar un comentario